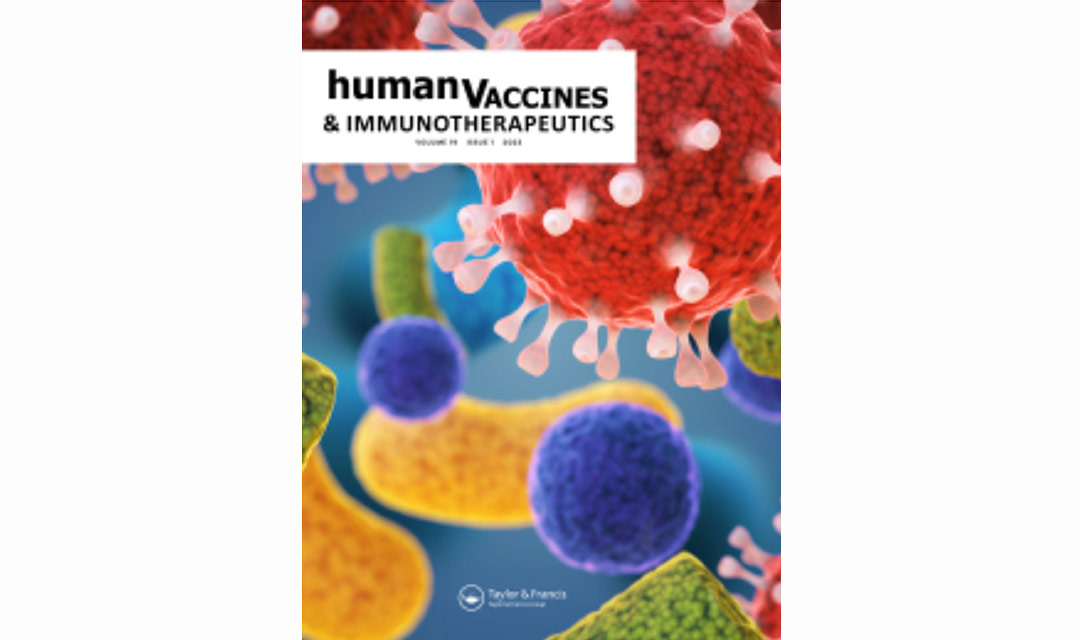Una revisión publicada en Human Vaccines & Immunotherapeutics caracterizó los programas nacionales de vacunación pública para adolescentes en América Latina y el Caribe. Aunque 47 países o territorios incorporan al menos una vacuna en esta etapa, las coberturas son desiguales y, en general, insuficientes, con importantes brechas entre géneros. El trabajo enfatiza la necesidad de mejorar el acceso, optimizar los registros y priorizar estrategias de alcance para una protección equitativa.
Introducción
En América Latina y el Caribe, cerca de 114 millones de personas tienen entre 9 y 19 años. Esta población representa una oportunidad crítica para intervenciones preventivas como la vacunación. Sin embargo, a pesar de su eficacia y del respaldo de organismos internacionales, la inversión regional en salud adolescente sigue siendo limitada. Este estudio revisó la inclusión, distribución y cobertura de vacunas para adolescentes en programas públicos de 50 países y territorios, con el objetivo de identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.
Enfoque y Resultados
La revisión combinó una búsqueda sistemática en literatura científica (2010–2023) con análisis de fuentes oficiales y bases de datos regionales. Se identificaron 42 documentos en línea y 23 estudios primarios que reportaron tasas de cobertura vacunal (VCR, por sus siglas en inglés). De los 50 países/territorios evaluados, 47 incluían al menos una vacuna para adolescentes en sus programas públicos.
Los esquemas más frecuentes fueron:
-
Vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH): presente en 45 países.
-
Td/Tdap (tétanos, difteria, tos convulsa): 43 países.
-
Meningococo (MenC o ACWY): 10 países.
-
Vacunación de recuperación: hepatitis B (17 países) y fiebre amarilla en los 13 países endémicos.
Aunque la vacuna contra el VPH es la más implementada, persisten desafíos: en 20 de 22 países que reportaron tasas por edad, la cobertura para la segunda dosis fue menor a la de la primera, con diferencias de hasta 42%. Además, en los países que ofrecían vacunación a varones, estos presentaban sistemáticamente tasas más bajas que las mujeres. Por ejemplo, solo el 22% de los países reportaron cobertura de segunda dosis superior al 50% en varones, frente al 54% en mujeres.
Los estudios primarios se concentraron en Brasil (18 de 23), con tasas de cobertura muy variables: del 46% al 97% para la primera dosis de VPH. Los estudios también identificaron brechas para Td/Tdap, hepatitis B y meningococo, pero con menor disponibilidad de datos. La confirmación de vacunación se basó principalmente en carnets (13 estudios), autorreporte o encuestas a cuidadores.
Discusión y Conclusión
La revisión confirma que la vacunación en adolescentes ha sido incorporada formalmente en la mayoría de los países de la región, pero enfrenta obstáculos clave: cobertura insuficiente, desigualdad por género y vacíos en los sistemas de registro. La mayor disponibilidad de datos para VPH —en parte por exigencias de reporte de OMS/UNICEF— contrasta con la escasez de información sobre otras vacunas.
Las barreras socioculturales, el desconocimiento de la necesidad de vacunar a varones y la falta de capacitación en profesionales de salud explican parte de la brecha de género. Modelos exitosos, como las campañas escolares en Chile y Panamá, o la estrategia de cohortes en Argentina, ofrecen ejemplos regionales replicables.
Para avanzar, los autores proponen:
-
Ampliar el acceso equitativo a las vacunas.
-
Implementar estrategias de recuperación para adolescentes no vacunados.
-
Fortalecer los registros nacionales y los sistemas de monitoreo.
-
Alinear los programas con el marco de vacunación a lo largo del curso de vida propuesto por la OMS.
Cumplir estos objetivos requiere coordinación multisectorial y compromiso político sostenido. Invertir en inmunización adolescente no solo mejora la salud presente, sino que sienta las bases para una sociedad más resiliente en el futuro.